Hablo de ellos. Hablo de sus manos tensas sobre sus propios regazos.
Desesperados de nada poder esperar por saberlo todo a un mismo tiempo.
Desesperados de nada poder hacer sino mirar, tan sólo espectar desde una altura que sea divisoria.
Hablo de los que, desde esa altura, mantienen la puerta del metro abierta hasta que el último logra entrar, de los que acarician las nucas de los que no se animan a ser besados, de los que jugando con un vestido negro sientan a las viudas, incitan a las monjas, derrotan a esos pingüinos con fueros; de ellos hablo, de los que ayudan a levantar cárceles a las que nunca serán condenados.
Son ángeles de un corto paraje.
Hablo de los que, desde esa altura, mantienen la puerta del metro abierta hasta que el último logra entrar, de los que acarician las nucas de los que no se animan a ser besados, de los que jugando con un vestido negro sientan a las viudas, incitan a las monjas, derrotan a esos pingüinos con fueros; de ellos hablo, de los que ayudan a levantar cárceles a las que nunca serán condenados.
Son ángeles de un corto paraje.
De un amanecer nublado para un hombre que esta solo y que ya sólo puede leer a Rilke.
Angeles en las manos de los que se cierran como un huevo, las manos de esos a los que solamente los salvaría nacer otra vez. Como mínimo.
De ellos, de sus sueños, ángeles de dormidos casi. Tan suyos aferrados a la nada, suspensos, atravesados por la ceguera falsa del caimán. Habitan huecos vitales entre locos de pies aplastados, entre enfermos.
De ellos, de sus sueños, ángeles de dormidos casi. Tan suyos aferrados a la nada, suspensos, atravesados por la ceguera falsa del caimán. Habitan huecos vitales entre locos de pies aplastados, entre enfermos.
Son unos ángeles de mierda, que de mierda se limpian las alas los unos a los otros, se las barnizan y comentan, se hacen los tontos y comentan.
Han de ser, para no perderse un gesto, sus propios guardianes mientras cruzan a una vieja, detienen la convulsión de un recién nacido o se toman las cien pastillas del suicida. Grises por no ser menos son mentores del silencio entre los que saben que se aman y entre los que no lo saben también. Se disfrazan y confunden entre relatores y titiriteros con sus plumas ajenas de viento pacífico al fondo.
En medio de un diluvio destapan las alcantarillas de las calles, de las celdas, de las terrazas y balcones. Escupen en las goteras saliva de ángeles con gripe. No se fijan en gastos, presupuesto del cielo. Unos ángeles encorvados, malolientes tanto como bellos y seductores; vestidos a la última moda usan teléfonos portátiles y agendas electrónicas. No llevan secretarias ni cuentas de banco, apenas se mueven en su desconfianza. Repletos de plazas en los cuatro bolsillos, son jugadores profesionales de todos los engaños con cartas, dados y monedas.
Unos ángeles apurados y olvidadizos, trabajadores sin ganas, exploradores de nuestras más íntimas miserias. Felices poseedores de historias para reírse entre ángeles después de la cena. Por la noche se juntan en un árbol del centro o en una pizzería. Mezclados con la grasa de la muzzarella se confunden con obreros de pies cansados como ellos. Están hartos de maridos cornudos, de esposas aburridas, de amantes latinos; también son ángeles de políticos corruptos, de homicidas, de los que dan la vida en un arrebato heroico, de los callados, de los cantantes.
Sus miradas los delatan. Tienen los ojos lejanos de saber que todo va a repetirse una y otra vez. Se meten en los colegios y en los baños de mujeres. Se esconden en el diván del sicólogo para confundir las historias que le dictan al subconciente del que sufre. Nos habitan sin quererlo. Ese Alguien que no nombran los ha condenado a este paisaje de humedades y nostalgias, están señalados por algún terrible pecado y deben velar por los mortales nacidos en este sur al sur de todo. Ya no pueden salir de este infierno que se parece tanto al paraíso que nunca conoceremos. De todos los trenes que vieron pasar hubo sólo uno que hubiera podido devolverles la libertad perdida. Era el que venía desde la misericordia celestial y que hasta ahora fue el único. Hubiera podido significar el fin del castigo y darles un nuevo destino en algún otro submundo más desarollado y previsible que este.
Que el mensajero haya sido ese ruidoso tren fue un engaño muy cruel.
Han de ser, para no perderse un gesto, sus propios guardianes mientras cruzan a una vieja, detienen la convulsión de un recién nacido o se toman las cien pastillas del suicida. Grises por no ser menos son mentores del silencio entre los que saben que se aman y entre los que no lo saben también. Se disfrazan y confunden entre relatores y titiriteros con sus plumas ajenas de viento pacífico al fondo.
En medio de un diluvio destapan las alcantarillas de las calles, de las celdas, de las terrazas y balcones. Escupen en las goteras saliva de ángeles con gripe. No se fijan en gastos, presupuesto del cielo. Unos ángeles encorvados, malolientes tanto como bellos y seductores; vestidos a la última moda usan teléfonos portátiles y agendas electrónicas. No llevan secretarias ni cuentas de banco, apenas se mueven en su desconfianza. Repletos de plazas en los cuatro bolsillos, son jugadores profesionales de todos los engaños con cartas, dados y monedas.
Unos ángeles apurados y olvidadizos, trabajadores sin ganas, exploradores de nuestras más íntimas miserias. Felices poseedores de historias para reírse entre ángeles después de la cena. Por la noche se juntan en un árbol del centro o en una pizzería. Mezclados con la grasa de la muzzarella se confunden con obreros de pies cansados como ellos. Están hartos de maridos cornudos, de esposas aburridas, de amantes latinos; también son ángeles de políticos corruptos, de homicidas, de los que dan la vida en un arrebato heroico, de los callados, de los cantantes.
Sus miradas los delatan. Tienen los ojos lejanos de saber que todo va a repetirse una y otra vez. Se meten en los colegios y en los baños de mujeres. Se esconden en el diván del sicólogo para confundir las historias que le dictan al subconciente del que sufre. Nos habitan sin quererlo. Ese Alguien que no nombran los ha condenado a este paisaje de humedades y nostalgias, están señalados por algún terrible pecado y deben velar por los mortales nacidos en este sur al sur de todo. Ya no pueden salir de este infierno que se parece tanto al paraíso que nunca conoceremos. De todos los trenes que vieron pasar hubo sólo uno que hubiera podido devolverles la libertad perdida. Era el que venía desde la misericordia celestial y que hasta ahora fue el único. Hubiera podido significar el fin del castigo y darles un nuevo destino en algún otro submundo más desarollado y previsible que este.
Que el mensajero haya sido ese ruidoso tren fue un engaño muy cruel.
Desde las cornisas lo dejaron pasar.
No se hubieran podido subir nunca espontáneamente a semejante desorden de agua perfumada, de serpentinas y de bikinis. Al verlo supusieron que iría destinado para ángeles más brasileños que ellos.
Nunca sospecharon que lo que podría haberlos sacado de este terrenal destierro sería el desenfreno, la música y la alegría en cualquiera de sus formas.
El tren perdido pasó envuelto en irreconocibles festejos de corso y carnaval, con mujeres bailando en los techos, y niños, y viejos, y todos cantando y moviendo los cuerpos.
Después de este fracaso, que se encargaron de minimizar a toda costa, siguieron envueltos en sus esquinas, atrapados para siempre en nostálgicos faroles, hablando a los gritos y todos a un mismo tiempo. Hablaban como lo hacemos nosotros, con nuestros mismos complejos.
Después de este fracaso, que se encargaron de minimizar a toda costa, siguieron envueltos en sus esquinas, atrapados para siempre en nostálgicos faroles, hablando a los gritos y todos a un mismo tiempo. Hablaban como lo hacemos nosotros, con nuestros mismos complejos.
Nunca sabremos qué fue primero, si estos ángeles condenados o nosotros con nuestra mezcla imposible. Lo cierto es que después de unos siglos por acá se han convertido en unos pobres tipos increíbles. Así son. Como nosotros, o nosotros como ellos. Nuestros argentinos ángeles de la guarda.




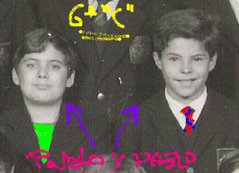




1 comentario:
Donde he venido a parar!
Maravilloso reducto el suyo, DiGiacomo.
Me he pasado un buen rato entre sus letras. Se lo agradezco.
Tenga presente que a su modo, usted ha sido algún ángel de la guardia para mi. También se lo agradezco.
Reciba mi más sincero abrazo y el deseo de verlo pronto.
JMV
Publicar un comentario