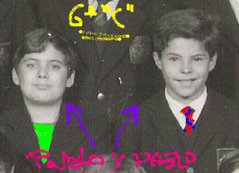A mi viejo le gustaban las cosas viejas. Cuando se murió había un montón, una montaña que si la hubiéramos dejado crecer habría tapado gran parte del patio. Pero en lugar de ese promontorio, obligado por mamá, papá había decorado primorosamente cada pared, cada rincón, cada altura, repecho y repisa.
Cada espacio estaba cubierto por una especie de antigüedad, que aparte de su volumen, color, textura y tierra acumulada, cargaba con una historia. Estas reseñas tenían varias partes ciertas y otras muchas inventadas; a veces las de como la había conseguido, otras las que había supuesto sobre su pasado y algunas una tesis llena de opiniones de a retazos sobre que podía ser semejante engendro indescifrable pero deseado y construido por alguien del que no hay mas recuerdo que este supuesto festonillador de caireles, afredor de silbatos o posible (y práctico) buloteador de llantos.
Cuando murió papa aún éramos cinco hermanos. Alrededor del cajón nos miramos. Repartimos sus cosas era como repartirnos sus cenizas. Sus cenizas. El dejo expresamente encargado que lo cremáramos y que hiciéramos con sus cenizas lo que se nos cantara el orto, según sus precisas palabras.
Hay estaba el problema. Cuando el viejo te dejaba hacer lo que quisieras era como si te empujara a un abismo, a tu propio abismo, y no quedaba otra que enroscarse en la interpretación, búsqueda y solución sincera de lo que realmente creías que se debía hacer.
Las veces que intentabas saltar este proceso y le decías cualquier cosa para sacarte de encima el problema, el te miraba un segundo a los ojos, movía imperceptiblemente la cabeza y decía “-Bueno, como vos quieras”, y uno se quedaba rebotando.
Rebotando desde la infancia hasta la adolescencia, rebotando hasta la adultez. “-Hacer lo que puedas solo te lleva hasta donde puedas, en cambio hacer lo que quieras te lleva ahí donde están tus sueños”, “Ningún viento es favorable para el que no sabe donde va”, “Toda verdad es solo una versión”
Hasta que comprendí la dulce alegría que se siente cuando uno sintoniza con su alma no pude entender a que se refería cuando después de los asados se tiraba en su sillón, sonreía mirándonos y nos soltaba frases como esas.
Uno de mis hijos dice que podríamos ser ricos, que las cosas del abuelo valen mucho ahora, que las vendamos de una vez.
Va a tener que esperar y cuando le llegue su turno decidir que hacer, porque yo, ahora que sé que cada uno tiene su camino, no pienso dejarle nada dicho.